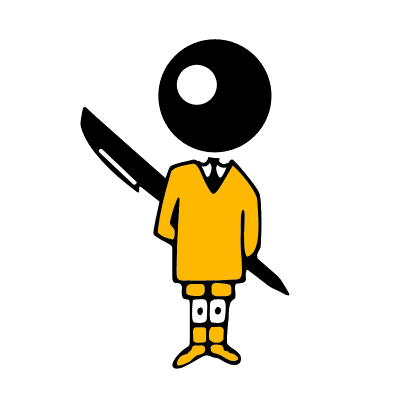En septiembre pasado desaparecieron dos jóvenes del barrio Las Colinas en Bogotá. Al día siguiente fueron presentados por los militares como muertos en combate en Chivor, Boyacá.Por Lorenzo Morales, editor de Semana.comEnero 15 de 2009
En septiembre pasado desaparecieron dos jóvenes del barrio Las Colinas en Bogotá. Al día siguiente fueron presentados por los militares como muertos en combate en Chivor, Boyacá.Por Lorenzo Morales, editor de Semana.comEnero 15 de 2009
A Alexander Quirama Morales le gustaba pasar la tarde columpiándose en un pequeño parque del empinado barrio Las Colinas en la localidad de Rafael Uribe, al sur de Bogotá. Quirama, de 31 años, sufría de problemas mentales y vivía como un niño junto a su madre en el segundo piso de una casa minúscula sobre un barranco al lado del parque. “Por sus problemas mentales no tenía un trabajo formal sino que hacía mandados, ayudaba a la gente a subir las cuestas del barrio con cilindros de gas o limpiando lotes.”, dice su hermano Héctor Quirama, un líder barrial que ha aspirado varias veces a edil de la localidad.
El pasado 16 de septiembre Alexander no regresó a su casa como de costumbre. La familia decidió esperar pues en el barrio varias personas lo vieron subirse a una camioneta de platón junto a otros dos jóvenes de la zona. El que se los llevó, al parecer, también era del barrio.
Sin embargo la familia fue contactada el pasado 1 de diciembre por la Fiscalía y el CTI para informarles que Alexander aparecía reportado como muerto en combate por el Ejército, el 17 de septiembre -apenas un día después de su desaparición- en la vereda Camoyo del municipio de Chivor, en frontera de Boyacá con Cundinamarca.
Junto a Alexander apareció también dado de baja por el Batallón Bolívar de la Primera Brigada con sede en Tunja, Nolbeiro Muñoz Gutiérrez, de 23 años, otro de los jóvenes que subió a la camioneta y quien vivía en una casa amarilla a pocos metros de la de Alexander. Muñoz era desmovilizado de las Farc.
Por los testimonios recogidos por las autoridades y las investigaciones preliminares de la Fiscalía, se cree que un tercer muchacho hacía parte del grupo y al parecer logró huir, pero esto no ha podido ser confirmado.
“Este nuevo caso evidencia un patrón de ejecuciones extrajudiciales, limpieza social e involucramiento y victimización de la población civil en el conflicto armado interno por parte de agentes corruptos de Estado, en connivencia con grupos al margen de la ley”, dice la Personería de Bogotá en la denuncia en la que alerta a las autoridades judiciales sobre estos hechos.
Vea aquí la entrevista en video con el hermano de Alexander“Tenemos más denuncias y más información de casos similares pero estamos verificando antes de estar seguros que se trata de falsos positivos”, dijo a Semana.com el Personero Distrital, Francisco Rojas Birri quien aclaró que los móviles son idénticos al caso de Soacha; les ofrecieron salarios altos y otros beneficios, según las versiones de algunos familiares.
“La persona que se sospecha los reclutó aparentemente fue reconocida por varios testigos como alguien del barrio y se tiene información de que sigue realizando la misma actividad”, dijo a Semana.com una fuente de la Personería, quien ha hecho acompañamiento a las dos familias afectadas.
A cuatro cuadras del lugar donde vivían los dos muchachos queda un lugar conocido como “La cuadra del tango”, un “sitio de miedo” –como le dicen los mismos habitantes del barrio Las Colinas- en el que fueron ubicados muchos reinsertados de las desmovilizaciones recientes de grupos paramilitares y algunos de desmovilizaciones individuales de guerrilleros.
El Juez 41 penal militar que lleva el caso liberó la cadena de custodia por lo que se espera que los cadáveres lleguen a Bogotá en los próximos días. Hasta ahora los familiares sólo han podido ver fotografías de los cuerpos y reportes oficiales de las circunstancias en las que fueron encontrados.
“En el reporte que leyó el juez del informe del Ejército decía que mi hermano era un ‘reconocido delincuente de Boyacá’”, dijo Héctor Quirama.
Alexander, de 31 años, difícilmente podía ser un ‘reconocido delincuente’. En un reporte de la unidad siquiátrica del Hospital Meissen fechado el 29 de junio de 2005 queda constancia que Alexander sufría desde los 6 años de una desviación bipolar afectiva y por eso estaba bajo medicación de drogas siquiátricas fuertes como Sinogan, Lorazepam y Haloperidol, un antisicótico que se le da a los esquizofrénicos.
Sin embargo en las fotos que el Ejército entregó al reportarlo como muerto en combate, Alexander aparece junto a una ametralladora. Según el reporte en poder de la Fiscalía, Alexander recibió cuatro disparos en el pecho.
“Uno de los cadáveres aparecía con una de esas viejas carabinas que usaba la policía y el otro una subametralladora vieja como las que usaba anteriormente el F-2”, dijo a Semana.com el alcalde de Chivor, Nestor Sánchez, la primera autoridad civil en llegar a la escena del crimen a las 5:30 a.m. El Ejército le informó que se trataba de dos extorsionistas.
Chivor es zona esmeraldifera y antigua zona de influencia del desmovilizado Bloque Centauros de las AUC.
Por el asesinato de 21 jóvenes de Soacha y algunas localidades aledañas de Bogotá en casos de falsos positivos, a finales de octubre el gobierno realizó la mayor purga interna dentro del Ejército con el súbito retiro de 27 militares, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles.
Actulmente la Fiscalía está investigando 716 supuestos casos de falsos positivos, de los cuales 40 se presentaron en el 2.008 y los demás en años anteriores.
Héctor espera ahora que el cuerpo de su hermano y el otro joven del barrio sean regresados a Bogotá para que continúen las investigaciones. Según él, su hermano fue engañado y espera que lo mismo no se repita con otras personas del barrio. “Era loco pero no bobo”, concluye.
Vea la historia en Semana.com