¿Cómo capotea la crisis el dueño de la editorial independiente más exitosa y persistente de Colombia? Por Lorenzo Morales.
Foto: Camilo Rozo.
Benjamín Villegas duerme mal pensando en libros. En un
libro sobre mariposas, en otro sobre el páramo, uno sobre pájaros, otro
sobre Bogotá a vuelo de pájaro. Coge ideas del aire o de oídas y las
garrapatea en libretas que deja tiradas en los taxis. Cada idea la
vuelve una obsesión que empieza a tomar forma, peso y color en su
oficina de la calle 82. Allí tiene un pequeño hogar autosuficiente que
él mismo levantó, con baño y una especie de diván que puede hacer de
cama y una mesa de juntas que puede hacer de comedor. No tiene
escritorio de mandamás sino una mesa cuadrada con cuatro sillas. Las
paredes son una muralla de libros.
Durante el día suele estar prendido al celular en su papel de telefonista ilustrado o un piso abajo, con sus diseñadores. “Ese color está muy saturado”, dice mientras revisa unas pruebas en pantalla. “Mire si le puede bajar un poco”. “Achiquite esa foto”, ordena, muy rolo, en su uniforme de trabajo: corbata y un saco en V de lana. “Súbale al carmelito”. Está pendiente de cada detalle, examina cada foto, lee cada texto, relee cada pie de foto. Con frecuencia es el último en apagar las luces y el?último en cerrar con doble llave, y a oscuras, la puerta de Villegas Editores. Por estos días también duerme mal pensando en el futuro de su empresa.
Durante el día suele estar prendido al celular en su papel de telefonista ilustrado o un piso abajo, con sus diseñadores. “Ese color está muy saturado”, dice mientras revisa unas pruebas en pantalla. “Mire si le puede bajar un poco”. “Achiquite esa foto”, ordena, muy rolo, en su uniforme de trabajo: corbata y un saco en V de lana. “Súbale al carmelito”. Está pendiente de cada detalle, examina cada foto, lee cada texto, relee cada pie de foto. Con frecuencia es el último en apagar las luces y el?último en cerrar con doble llave, y a oscuras, la puerta de Villegas Editores. Por estos días también duerme mal pensando en el futuro de su empresa.
Se puede decir, casi sin exagerar, que no hay biblioteca familiar en Colombia que no tenga un libro hecho por Benjamín Villegas. En treinta años levantó a pulso la editorial independiente más exitosa del país y la única que ha puesto libros colombianos de gran formato en el mercado internacional. Ha hecho más de doscientos títulos que condensan un impecable y luminoso álbum de lo mejor de Colombia en arte, arquitectura, fotografía y naturaleza. Sus pocos libros sobre cómo viven o comen en otras latitudes son, también, el reflejo de nuestras añoranzas y arribismos.
Su editorial creció sobre un modelo que no existía en el país: financiar libros sobre Colombia vendiéndole a las grandes empresas el derecho de regalarlos de forma exclusiva. Los remanentes, vencido el privilegio, los vendía al público. Los libros llegaban a las librerías después de haber pasado por la mejor vitrina: las opulentas salas y los escritorios de los ricos y poderosos. Un libro de Villegas fue por mucho tiempo el regalo sin alcohol más respetable que se le podía dar a un desconocido; hacía sentir culto al que lo daba y al que lo recibía.
Villegas logró imprimir en sus libros una rara mezcla de cultura, lujo y poder, a costa de una vida personal más bien austera. Su método ha sido una entrega enfermiza al trabajo, un intransigente gusto por las cosas bien hechas y una vida social cultivada al milímetro. “Villegas es el gran relacionista público del mundo editorial”, dice Nicolás Morales, director editorial de la Universidad Javeriana. “Logró meterse a las juntas de las grandes empresas y las convenció de que había que regalar libros. Eso es muy meritorio”, resalta.
En las reuniones con los clientes, Villegas podía llegar a ser obstinado e incansable. “Es una persona excesivamente conversadora”, dice Luis Fernando Charry, quien trabajó en Villegas Editores entre el 2005 y el 2010. “Si usted estaba haciendo un negocio con él y no quería oírlo más lo mejor era decirle que sí”. Su ábrete sésamo es siempre el mismo: “Hágale un regalo cultural al país”. Con esa estrofa le sacó libros al Grupo Bolívar, Santo Domingo, Ardila Lülle, Sarmiento y Pedro Gómez, entre otros.
No todos los libros de Villegas son buenos pero todos están bien hechos. “La calidad de sus libros es de lo más excepcional que ha existido en Colombia”, dice Felipe Ossa, gerente de la Librería Nacional y librero hace cuarenta años. Villegas, arquitecto de formación y diseñador de oficio, ha ganado premios importantes en Asia, Europa y Estados Unidos. Ganó el libro más bello en Leipzig, el Gourmand Cook Award en París, la mejor impresión en Hong Kong. En Colombia ha ganado todos los premios a la calidad editorial, el último el Lápiz de Acero a vida y obra, el mes pasado.
Pagar el costo del libro antes de salir a venderlo, parecía una fórmula sin posibilidad de fracaso. Villegas, con una empresa que fundó con un millón de pesos en septiembre de 1986, vivió una época dorada. Publicaba hasta veinte títulos de lujo al año, construyó su propio edificio en el sector más exclusivo de Bogotá, montó librerías propias en centros comerciales, abrió una línea infantil y otra de literatura. Sus hijos estudiaban en Europa. El ímpetu de entonces le dio hasta para meterse en el negocio ajeno de importar juguetes. No había coctel o evento social al que no invitaran a Benjamín, y ojalá quedara una foto.
“Un buen año”, tituló Semana una nota dedicada a Villegas Editores en el 2009. “Al parecer la crisis económica que ha afectado a la industria del libro no se ha sentido en la editorial fundada hace más de veinte años”. Ese año, Villegas publicó dieciocho novedades.
*
Pero de un tiempo para acá las cosas han cambiado. Los pilares de su modelo se han resquebrajado por una fuerza de cambio que ha puesto a prueba su creatividad y su habilidad para los negocios. “Sabíamos que la situación para el libro no iba a ser fácil, pero ha ocurrido mas rápido de lo que esperábamos, especialmente para el libro de gran formato”, explica Andrea Vélez, directora de diseño de la empresa.
Villegas es la encarnación de las turbulencias por las que atraviesa el mundo del libro, donde la calidad o el prestigio no es garantía de supervivencia. La tradición, incluso, se ha convertido en un enemigo cuando la industria está chapoteando en busca de nuevos modelos compatibles con la revolución digital. Villegas sabe que su empresa es hipersensible a las circunstancias: algunas las puede timonear y otras no.
La colección de literatura, por ejemplo, resultó una aventura a pérdida. Aunque llegó a casi cien títulos, sus autores fueron desiguales y caprichosos –desde L.E. Gilibert, un general retirado de la policía probando suerte con la novela negra o un relato de amoríos de la actriz Patricia Castañeda, hasta obras de Eduardo Caballero Calderón, Porfirio Barba Jacob o Germán Arciniégas–. El único éxito en ventas fue Ángela Becerra, una best-seller sentimental que vendió más de cien mil ejemplares. “Ella le financió los libros a todos los que la critican”, dice Villegas refiriéndose a autores de la misma colección que vendieron menos de doscientos ejemplares.
Otra apuesta –según muchos un disparo en el pie– fue montar sus propios puntos de venta en aeropuertos y centros comerciales, en una abierta competencia a sus clientes, las librerías. “Lo primero que uno aprende en el mundo editorial es que usted no puede agarrarse con su distribuidor. Las librerías son sus aliadas”, dice Andrés Barragán, fundador de Puntoaparte, una editorial nueva que ha entrado en el negocio de Villegas. Benjamín lo ve con otros ojos: “Si no tengo librerías mis libros no están exhibidos y si no exhibo, no vendo”, dice.
Otras cosas escapan de su control. La grandes aerolíneas han reducido sus cupos de equipaje. Los viajeros, una de sus clientelas importantes, piensan dos veces antes de empacar un libro de dos kilos. Los apartamentos son cada vez más pequeños, y antes debe caber el home theater que una biblioteca. Y finalmente, algunos libros pierden vigencia de manera injusta en librerías tugurizadas por culpa de un metro cuadrado muy costoso. Una librería como la Nacional recibe cerca de setecientas novedades al mes. Antes podía tener un libro en bodega hasta dos años. Hoy, los devuelve al cabo de diez meses.
Como si fuera poco, la ley se le atravesó como un palo a uno de sus grandes clientes, el Estado. Sus libros han servido a la diplomacia más que cualquier embajada. La Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Policía y otras entidades le compran y le encargan libros para sus regalos protocolarios. Pero el Estatuto Anticorrupción del 2011 decretó, entre otras, que ninguna entidad pública podrá contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo a todo color. Villegas tiene el decreto en su escritorio, con el Artículo 10 resaltado en amarillo fosforescente: casi un tercio de su catálogo son libros con el Estado.
Pero quizás el hecho más avasallador y el único irreversible es el paso del tiempo. Mientras Villegas Editores sigue siendo una empresa familiar donde Benjamín no tiene reemplazo, las empresas que han sido su clientes se han vuelto más corporativas. Si antes Villegas podía cerrar un negocio cabalgando con el presidente de una compañía por las márgenes del río Bogotá entre Anapoima y Apulo, ahora esa decisión pasa por un anónimo jefe de mercadeo. A sus sesenta y cuatro años Villegas hace parte de una generación que tuvo las riendas del país y empieza a sentir el relevo. En el 2007 pidió cita con la presidenta de una empresa de telecomunicaciones para que le patrocinaran una antología de cinco volúmenes y 2.524 páginas de la obra del expresidente Alberto Lleras Camargo. “¿Y quién es Alberto Lleras?”, le preguntó la ejecutiva de sastre. Villegas entendió que el mundo, que por décadas manejó al dedillo, estaba cambiando.
Por sendas parecidas se le han escabullido valiosos clientes como Davivienda o el Banco de Occidente. Este año, por primera vez en muchos años, los libros del Grupo Bolívar no los hará Villegas. El cambio coincide con el retiro de Ivonne Nicholls, la dama de las relaciones públicas de la compañía por décadas y una de sus pocas amigas personales.
*
“Benjamín es un héroe con una gran dosis de insensatez, por fortuna para Colombia”, dice Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes y autor de El viaje de Frederic Edwin Church, publicado por Villegas en el 2008.
Parte de su insensatez es ser a la vez todas las ruedas de su empresa: vende, edita, lee, corrige, diseña, invierte, viaja, compra, convence y, sobre todo, arriesga. A comienzos de los noventa decidió que sus libros se debían vender en el exterior. Buscó a grandes editoriales como Rizzoli o Abrams para mostrarles lo que hacía. Le dijeron que la impresión no era buena. ¿Qué hizo? Se fue a imprimir a Japón, algo prohibitivo para una editorial independiente y latina. Así comenzó a ganarse el respeto de grandes editores del mundo como Lothar Schirmer o Nion McEvoy de Chronicle Books. Ahora se buscan y se saludan de abrazo en las ferias de Bolonia y Fráncfort.
Villegas está encima de cada detalle, por ínfimo que sea, y en ocasiones resuelve los problemas con un desvarío, en otras con un ataque de pragmatismo. Una vez en su oficina, uno de los autores de la colección literaria le sugirió para la carátula de su segunda novela una imagen de unos pantalones en el piso, como cuando alguien los tira con desdén antes de ir a la cama. A Villegas lo intrigó la idea. Sin preámbulos, se desabrochó el cinturón, se bajó los pantalones y empezó a lanzarlos al piso probando opciones: “¿Pero sería algo así?... ¿O más bien así?” preguntaba Villegas, en medias, calzoncillos y corbata, con la naturalidad de quien pregunta si el título va en azul o en rojo. “Menos mal que Camelia –su secretaria de toda la vida– no entró”, dijo uno de los asistentes a la reunión que quedó estupefacto. “Ella es la única que puede entrar cuando la puerta está cerrada”.
Pero la calidad la ha conseguido también con una costumbre que fulminaría a cualquier gerente. Villegas entendió muy pronto que un buen libro no se puede hacer en cinco meses, como pretende la mayor parte de las empresas que lo buscan. Por eso, él los hace antes de que se los pidan. Puede tener una maqueta de libro bajo el brazo durante años, puede hacerla y deshacerla hasta que le consigue cliente. “Un libro de Villegas es como un pan que se amasa y se amasa”, dice Juan David Giraldo, editor en Villegas.
Amasando, Villegas puede llegar a empujar los límites de la cordura. Para un libro sobre los picos nevados del país esperó cinco años y Cristóbal von Rothkirch, el fotógrafo y montañista, tuvo que hacer dos veces el recorrido. “Una cosa es fotografiar cuando se escala, otra es escalar para fotografiar”, le dijo von Rothkirch a Villegas, que aceptó financiar la doble hazaña. El resultado, Alta Colombia, ganó premio al libro más bello del mundo en Leipzig en 1997. O los diarios de José María Gutiérrez de Alba, un viajero y espía del siglo XIX, los compró en 1991 en Madrid, sin tener claro entonces qué haría con esos trece volúmenes de dibujos, acuarelas y diarios. Madurar la idea le tomó veintiún años. El libro, que salió el año pasado, lo rediseñaron ocho veces, hasta que Villegas quedó satisfecho.
Una buena parte de los libros de Villegas son obra de sus fotógrafos. Todos los que consulté alabaron el respeto y la libertad inusual que Villegas suele darles para trabajar su propia mirada sobre los temas. Pero a muchos también les ha quedado un sinsabor al final. La manzana de la discordia ha sido casi siempre la propiedad sobre las fotos. “Es un tema sensible”, reconoce uno de ellos. Sin competencia por décadas, Villegas tuvo a su merced a los fotógrafos, un gremio estrecho que firmaban, sin hacerse muchas preguntas, contratos en los que Villegas les pagaba los viajes, los mantenía y los llenaba de rollos. A cambio, todas las fotos que se hacían eran de él. Ahora, algunos caen en cuenta de que quizás entregaron más de lo que debían.
“No hubo suficiente firmeza mía y de otros colegas que consentimos con eso”, dice Antonio Castañeda Buraglia, quien le hizo las fotos de más de una docena de libros entre 1986 y el 2007. “Era el precio que uno pagaba por el honor de hacer un libro con Villegas”. Castañeda, que hoy tiene su propia editorial y dice envidiar el ojo de Benjamín, asegura que con ningún otro editor había garantía de calidad en producción y concepto. “Pero en retrospectiva fue un error”.
“Un fotógrafo sin archivo no existe”, dice Santiago Harcker, quien nunca ha dejado que Benjamín le pague los viajes o le dé el material. “No tengo pensión y mi archivo es mi seguro de vida”. Hoy, Villegas tiene un archivo con más de quinientas mil fotos de todo Colombia.
La reconcentrada autonomía de Villegas lo hace autoritario y a veces déspota, pero también lo pone a caminar al filo de los precipicios, sin lazarillo. Las editoriales suelen separar al que hace el libro del que piensa el negocio. “Villegas Editores no podría existir y no haría los libros que hace si yo no fuera ambas personas”, explica él con una sonrisa maliciosa y apretada, techada por un bigote rubio bien podado.
Desde muy niño Villegas tuvo que aprender a decidir solo. Perdió a su papá a los trece y a su mamá a los veinte. Años más tarde murió su único hermano. Aunque las imágenes en las pueblerinas revistas de vida social pueden confundir, es un hombre de pocos amigos. Su manía por el trabajo le impone rutinas de eremita. Cuando no tiene almuerzo de trabajo, come solo en su oficina un Club Lina´s o una lasaña de DiLuca que una empleada en delantal le recoge. En las pocas treguas que se permite al día, deja caer un pañuelo blanco sobre la cara y duerme quince minutos estrictos. Los viernes, pasadas las 10 de la noche, huye a Pozo Azul, su casa en Anapoima. Allá lee, trabaja por teléfono y hace rompecabezas con su esposa.
*
“Yo ya hice todos los cursos”, me dice Villegas reclinado en la silla de cabecera de la mesa de juntas de su oficina. Algo brilla en sus ojos claros y chiquitos de zorro viejo.
Aunque a veces puede sonar seco y cortante, otras veces muestra destellos de una fragilidad inesperada.
Los cursos que lo templaron los empezó a hacer muy joven. Uno de los primeros fue a comienzos de la década del setenta, cuando, con otros, fundó una comuna creativa que se conoció como La Calle y que emulaba a Carnaby Street, el epicentro del flower power londinense. “En eso metí irresponsablemente un dinero que había heredado de mi mamá”, cuenta. Villegas, de apenas veinte años, alquiló diecisiete casas del barrio obrero La Perseverancia y las convirtió en una especie de casa abierta por donde pasaron desde el poeta nadaísta Gonzalo Arango hasta la hippie Maga Atlanta. El experimento resultó tan sicodélico y popular para una Bogotá pacata, que se les salió de madre y terminó lumpenizado. Fue una época difícil para Villegas. Tuvo que desalojar a los ocupas que se fueron enquistando, tapiar las puertas y reparar las casas que se habían convertido en un pestilente muladar. “Ahí empezaron mis deudas”, recuerda.
(Sin aviso, su secretaria interrumpe asomando la cabeza por la puerta. Canceló el cliente de las 5. Aprovecha para dejarle un legajo de hojas. Son los correos electrónicos del día que religiosamente le imprime. Más tarde, Villegas se sentará junto a ella a dictarle las respuestas.)
La otra aventura con final agridulce fue su sociedad en el exitoso noticiero QAP. Durante los seis años que emitió, entre 1991 y 1997, el noticiero fue un jugoso negocio que le dio suficiente holgura a Villegas para pagarse muchos caprichos editoriales y seguir publicando esplendorosos libros, sin entrar en consideraciones comerciales. Pero el indoblegable cubrimiento del Proceso 8000 convirtió a QAP en un peligroso estorbo para el tambaleante presidente Samper y una clase política cómplice. Una ley de televisión los obligó a salir del aire. Según la prensa de entonces, los estudios los compró Caracol por 5.700 millones, una cifra que hoy apaciguaría casi todas las preocupaciones de Villegas.
*
“Villegas es un gran diseñador y le llegó la hora de rediseñar su empresa”, dice una persona que trabajó con él muchos años.
Ese rediseño ya empezó. Villegas decidió cerrar tres de los siete puntos de venta propios, una vena rota en sus finanzas. Decidió también no ir a las grandes ferias internacionales, donde parecía un piloto afanoso y trasnochado arrastrando su maletín gris de ruedas (“Esa maletiada es muy dura”, dice). Buena parte de sus empleados pasaron de contrato indefinido a prestación de servicios. El segundo piso de su sede, antes un hervidero de diseñadores, ahora luce despejado. En el departamento comercial donde se sentaban hasta una docena de personas, ahora solo hay dos empleados que no ven razón en encender los tubos de neón de todo el piso.
La otra movida, más complicada pero urgente, es salir de su ingente stock. “He tenido una costumbre peligrosa para el bolsillo”, reconoce Villegas. “Cuando hago un libro siempre digo: ¿cómo es que después de tanto esfuerzo solo voy a publicar dos mil ejemplares?”. El corolario de treinta años aplicando esa filosofía es una bodega de mil metros cuadrados en Paloquemao, con libros hasta el techo.?“Los aprecio tanto que nunca me he sentido capaz de feriarlos”, dice de sus libros. “Prefiero regalarlos”. En efecto, Villegas ofreció 183.000 volúmenes para las bibliotecas públicas del país. El Ministerio de Cultura le recibió 68.000, una donación que aún no se ha hecho pública y que quizás no tiene precedentes. Pero, ¿qué va a hacer con los 120.000 que le quedan? Silencio. Villegas sonríe... se aclara la garganta. “No tengo previsto nada por ahora”.
Treinta años después, Villegas ha tenido que volver al comienzo. A excepción de un libro, este año solo está haciendo informes institucionales para empresas. Algo parecido a lo que con gusto dejó de hacer hace cuatro décadas, cuando un encargo editorial del presidente Betancur le permitió cerrar su oficina de corte más comercial donde diseñó algunos logotipos inolvidables como el caballito de Granahorrar. “En ese momento vi que donde más me realizaba era haciendo libros”, recuerda.
Los cambios han cambiado a Benjamín. Antes, cuando llegaba la hora de encender las lámparas de su oficina, solía servirse un whisky. Ahora pide helado de vainilla con moras. Antes acompañaba el almuerzo con Coca-Cola, ahora toma jugo. Antes fumaba habanos. Ahora, los tubos de Cohiba se quedan sin abrir sobre su escritorio. Cogió taxi durante los treinta y siete años que vivió en casa con mansarda en el barrio La Magdalena. “Siempre pensé que me iba a morir allá”, dice. Desde que se pasó a un apartamento en el norte, hace poco, camina al trabajo.
También su legendario y explosivo genio se ha aplacado. “Fueron épocas de las que no me siento contento conmigo mismo”, dice de cuando un pie de foto mal puesto o un color mal escogido podían desatar una rabieta que lo dejaba colorado y exhausto. “Sé que pude haber sido más duro de la cuenta con gente con la que no he debido haberlo sido”. A mano siempre tenía una excusa: la calidad a toda costa.
“Al que no hace nada, no le pasa nada”, le gusta repetir a Villegas. Es una vieja máxima que aplica y que le aprendió a su primer cliente: el exalcalde de Bogotá, Julio César Sánchez. Villegas ha hecho mucho y para las cosas que le pasan se aferra a un único antídoto: “Hacer bien mi trabajo y dejar saber que lo sigo haciendo”, me dice. Es viernes en la noche y llueve. Hoy no bajará a Anapoima. Mañana, un poco a regañadientes, tendrá que ir a su puesto en la Feria del Libro. Abre el paraguas y se despide. Cuando llegue a su casa a lo mejor retome uno de los libros pendientes que le ha dado por leer últimamente: La suerte está echada de Jean-Paul Sartre. Ojalá para él, la suya aún no lo esté.
Este artículo fue publicado en las páginas 18, 19 y 20 de la edición 93 de la revista Arcadia (junio 2013). Vea el artículo aquí.

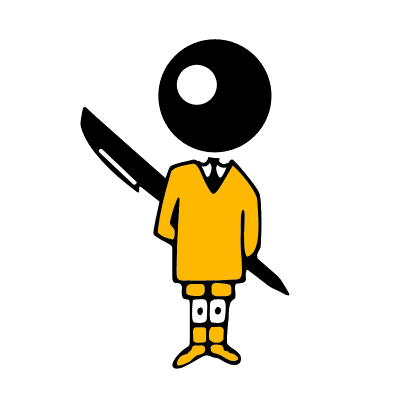
No hay comentarios.:
Publicar un comentario