—Buenos días don Alberto —dice con certeza uno de los policías y da una rápida ojeada al interior del carro, un Honda último modelo y vidrios opacos.
— Buen día —responde Simón, sin ganas de entrar en aclaraciones—. Vengo a la obra.
Simón se presta para confusiones. Siempre lleva puesto el mismo desaliño de pantalones un poco escurridos, botines a medio amarrar, la camisa medio adentro o medio afuera, eso sí siempre un poco a medio planchar. “Para mi toda la vida ha sido muy importante andar mal vestido, es mi manera de decir que no soy empleado de nadie”, me dijo. El policía hace una seña y da paso sin sospechar que ese hombre que hoy no se rasuró y parece el último pasajero en bajar de un vuelo nocturno es una estrella de la arquitectura alternativa que convirtió la guadua —un bambú que crece como maleza en la zona cafetera colombiana— en motor de una revolución constructiva y estética.
“Simón se inventó lo que hace”, me explicó Benjamín Villegas, uno de los primeros editores que se fijó en su obra y publicó un libro que recoge buena parte de los usos de la guadua en la cultura colombiana. “Es un tipo absolutamente original y novedoso. Su obra va a trascender”, me dijo. Desde la época precolombina y hasta Simón Vélez, la guadua tuvo usos prosaicos: cercas, ductos, ranchos efímeros, materas y esqueleto invisible en muros de tierra pisada o bahareque. La guadua era, en esencia, la materia prima de la pobreza. La razón es simple: abunda, resiste, es liviana y muy barata, cuando no gratuita pues brota en cañadas y lotes abandonados. La guadua colombiana puede llegar a crecer hasta 12 centímetros al día y es tan intrínseca al paisaje de las montañas templadas que hay hoteles, restaurantes, condominios, parques y hasta una famosa canción en ritmo de guabina que se llama “Los guaduales” y el cantante se pregunta “¿Por qué lloran?” Hace diez años, el Ministerio de agricultura estimaba que en el país había 60 mil hectáreas de guadua, casi toda silvestre.
En la obra de Simón Vélez la guadua adquirió, de repente, una majestuosidad de catedral. Desnuda y rolliza, sostiene imponentes domos que parecen caparazones de tortugas gigantes o cubiertas flotantes que a veces recuerdan el casco invertido de un trasatlántico, un abanico extendido o un paraguas abierto. Casi siempre las completa con teja artesanal en barro o a veces con pasto. “Yo como arquitecto no hago cubos, yo soy de otra religión”, dice Simón. “Yo hago techos.”
Simón redescubrió las posibilidades constructivas de la guadua, un pasto gigante y prehistórico, a través de un invento casi accidental que tiene la simpleza distintiva de lo genial: inyectó concreto en los canutos —los vacíos internos de las varas— para darle solidez a las junturas, y reemplazó la uniones de las varas que la gente solía hacer con lazos de fibras naturales o muescas, por pernos y tuercas en hierro. “La relación de peso y resistencia es la mejor en el mundo”, asegura Simón. “Cualquier cosa construida en acero, yo la puedo hacer en bambú más rápido y más barato.”
En la obra de Simón la tecnología de punta corre por cuenta de la naturaleza. Él bautizó a la guadua como “el acero vegetal”. Su destreza está en la confección. “En países pobres la mano de obra es muy hábil porque la gente depende de sus manos para vivir. Cuando un país se hace rico, los obreros pierden su habilidad y pasan a manejar máquinas”, dijo hace poco en una conferencia en la escuela de arquitectura de Cooper Union en Nueva York. “Yo puedo hacer las casas que hago sin necesidad de electricidad, todo a mano, con un cincel, un martillo y un serrucho.”
Por eso, sus obreros son los únicos herederos de su escuela, verdaderos depositarios de esa sabiduría rústica e intransferible por una vía diferente a la práctica. Sin embargo cada vez resuenan más ecos de su obra en manos de admiradores juiciosos y también de imitadores mediocres. Ambas escuelas lo tienen sin cuidado.
Descendemos unos trescientos metros por la falda de una montaña hasta toparnos con el segundo retén. Una agradable brisa mueve las ramas de tecas rectas y fornidos cauchos. Simón se quita su infaltable sombrero blanco de paja y me dice que está cansado de los viajes. Su reciente fama le impone ir de un lado a otro: obras en China o Brasil, conferencias en MIT o talleres en el Vitra Museum o el Centro Pompidou. Puede estar un día tomando café con el arquitecto Glenn Murcutt, premio Pritzker, y al otro alzando una copa de vino con Mick Jagger en un yate del coleccionista de arte Jean Pigozzi en una bahía de Panamá. O comiendo con su colega Shigeru Ban, famoso por sus estructuras en papel y cartón, y terminar haciéndose juntos una foto, sonrientes. Con tantos viajes puede incluso dejar plantada, sin querer, a Martha Stewart, la gurú estadounidense de la decoración de interiores por televisión que una vez fue a buscarlo a su casa pero, como Simón no estaba, se resignó —como los turistas en los museos de cera— a hacerse una foto junto a un retrato suyo desnudo y en tamaño natural que cuelga en una de las paredes de su casa. (El cuadro es un dibujo hecho y dedicado por el fallecido pintor colombiano Luis Caballero.)
—¿Placa del vehículo? —pregunta el policía que emerge de entre la vegetación como una lagartija.
—Este carro es robado, entonces no me la sé —responde Simón.
Es verdad que el carro no es de él aunque le toque hacer creer que sí, como es verdad que no todas sus casas las custodian hombres armados. Pero casi todas son infranqueables: las protege el cerrojo del silencio. De casi ninguna hay fotos excepto las que él mismo muestra en conferencias en las que nunca menciona al dueño y siempre identifica con la misma vaguedad: “Casa en las montañas de Colombia”. ¿Por qué? Al redefinir las posibilidades de la guadua, Simón redefinió también su tradicional clientela. Sin excepción, sus clientes son muy ricos o muy poderosos, y casi siempre ambas cosas. “Habría que hablar con ellos”, me dijo cuando le pregunté si podía acompañarlo a visitar alguna de las casas que está haciendo. “Los ricos son muy ariscos”, dijo.
El dinero y el poder son invisibles y Simón es de esos arquitectos que saben darle forma y presencia a esa mezcla casi siempre inevitable de los dos. En sus casas y bajo sus espléndidos techos duermen los dueños de muchas de las grandes fortunas de América Latina y también algunas de otros rincones del mundo. Casi todos cuidan con celo su privacidad, unos por pudor, otros por temor.
(siga leyendo)
Por eso, los pocos artículos sobre él y su trabajo se limitan a repetir las mismas imágenes de ensueño: un hotel de lujo en Guangdong, China; un iglesia efímera en Pereira que luego replicó cerca de Cartagena como templo sin religión; un puente peatonal en Bogotá; un pabellón para India en Expo Shanghái; otro para la exposición mundial de Hannover, la primera construcción en bambú que logró un permiso de construcción en Alemania; y un salón de exposiciones que ocupaba la mitad del Zócalo en la Ciudad de México.
Esas pocas obras —monumentales, públicas y de una belleza inédita— han sido suficientes para que su trabajo le haya dado la vuelta al mundo. El salón del Zócalo, una nave en guadua de 5 mil metros cuadrados para alojar un proyecto itinerante del artista canadiense Gregory Colbert, es la estructura en bambú más grande que se ha construido jamás. El pabellón de Hannover fue el más popular de la exposición, con más de 6 millones de visitantes. Lograrlo no fue fácil: Simón tuvo que construir primero un prototipo a escala en Colombia para que los inspectores alemanes hicieran las pruebas de carga.
Por esos trabajos, y otros, recibió distinciones de la American Society of Landscape Architects y, en 2009, el premio Príncipe Claus de Holanda, que destacó su contribución a la arquitectura contemporánea por “la combinación de innovación científica y principios estéticos”. Nunca ha ganado un premio de arquitectura en Colombia, tampoco de ingeniería, y sin embargo el capítulo sobre guadua en el código de construcción de Colombia está hecho a la medida de su obra.
Superado el control de la policía, avanzamos entre el bosque hasta donde se asoma por fin, al filo de un precipicio, un gigantesco óvalo de concreto rodeado de andamios, vigas y hierros despelucados. Es, por ahora, el imponente esqueleto de una mansión de 8 cuartos, sala de cine climatizada con silletería de teatro y una amplia piscina que, una vez terminada, parecerá flotar sobre el abismo. La planta de la casa, con un salón central y dos alas laterales, está inspirada, según Simón, en una villa de Andrea Palladio, el gran arquitecto de la Venecia del siglo xvi que construyó palacios e iglesias pero brilló más por las casas de veraneo para la opulenta aristocracia del Renacimiento. Aquí, en plena cordillera de los Andes, la villa palladiana tendrá su pequeño renacimiento tropical. La cúpula del techo no tendrá estuco ni frescos de ángeles, sino varas rollizas de guadua desnuda y expuesta.
Desde las bases de la futura mansión la vista se abre a un paisaje que parece un lienzo secándose al aire libre: las montañas azuladas por la bruma forman un cañón profundísimo que desaparece en el horizonte. Abajo escurre un hilo blanco, el espumoso río Bogotá que a esta altura arrastra ya toda la descarga inmunda de la ciudad. Los gavilanes flotan sin esfuerzo con las alas extendidas sobre el aire tibio. Un helicóptero militar surca el cielo, tan lejos que parece parte de una película muda.
En tierra, con el calor encima, una docena de obreros trabajan sin descanso; cortan varillas, alistan una mezcla de concreto, toman medidas. Uno de ellos, refugiado en un toldo de lona verde, revisa cuentas y recibos en una empolvada laptop por la que, al cabo de dos años, cuando finalice la obra, habrán quedado registradas minucias que sumarán varios millones de dólares. Sin perder tiempo, Simón pasa revista a una cuadrilla que, con poleas y arneses, elevan a la cúspide de lo que será el salón principal un gigantesco anillo en hierro que sostendrá el techo en guadua.
“Simón es un arquitecto de hacer y con una dimensión constructora escasa en Colombia; todos sus desplantes a la teoría son porque mira la arquitectura desde la construcción y por eso le molesta la afectación teórica”, explica Silvia Arango, profesora de la Universidad Nacional y autora de Historia de la Arquitectura en Colombia. “Él tiene una idea tectónica de la arquitectura.” Simón, dice Arango, piensa como ingeniero y dibuja como arquitecto, una combinación escasa hoy día, cuando rige la disociación entre el diseño y la estructura.
Encorvado sobre un plano desplegado en un tablón del campamento, Simón revisa los avances de la obra. “Estas columnas hay que hacerlas un poco más anchas”, le explica al maestro de obra mientras corrige el plano con un lápiz rojo de carpintero. “Ojo, que eso no vaya a quedar como está ahí.” El recorrido continúa, Simón pregunta, el maestro responde. Simón corrige, el maestro asiente. Simón piensa con las manos y quizá por eso cuando piensa con la cabeza tiende a distraerlas haciendo malabares compulsivos con lo que tenga disponible, por lo general un lápiz —lo toma por la punta y lo hace girar como una hélice hasta que vuelve de nuevo a su lugar— o su teléfono —pendulando en una pinza entre índice y pulgar.
“Mientras Simón va construyendo va diseñando”, me había advertido Carlos Ballen, un arquitecto que empezó su carrera bajo la sombra de Simón, hoy tiene su propia firma y dice admirarlo. “Puede tumbar muros o simplemente agrandar la casa mientras la va haciendo.” Para algunos clientes ése es el precio de trabajar con un artista genial, repentino y caprichoso, para otros es el sobrecosto de contratar a un arquitecto que dibuja a mano en servilletas, recibos de restaurante y no se ocupa de las cuentas.
“El que necesita un presupuesto es porque no tiene la plata”, me había dicho Simón mientras conducía por las curvas de la carretera que lleva a la obra. Esa libertad resulta muy conveniente para alguien que ve la realidad casi como un retén infame a la imaginación. Una vez Simón diseñó una casa pero no cabía en el lote del cliente. En vez de revisar su diseño, contó Ballen, llegó a convencerlo que lo mejor era comprar el lote vecino. (Finalmente, el cliente recapacitó y Simón tuvo que resignarse a hacer la casa más pequeña.)
Una vez el anillo esté suspendido, Simón empezará a sujetar la varas de guadua en el techo. Por lo pronto están arrumadas en un rincón de la obra, con algunas raíces retorcidas que parecen un tubérculo gigante y algunos palos de mangle, una madera durísima que crece en las ciénagas de las costas colombianas. “La guadua la tengo que traer del Quindío”, dice Simón, quien ha librado una incansable batalla con las autoridades para que permitan su explotación. “Para cortarla tuve que hablar con el ministro de Ambiente, ¡con el ministro!”, alega y explica que por ser una planta nativa, las autoridades ambientales prohíben su corte. Una prohibición, como tantas, por las que Simón pasa por encima a diario. “Es el único cultivo ilícito que no necesitamos pedirle permiso a los gringos para legalizarlo”, me dice mientras juega al péndulo con su teléfono. “Por eso para mis obras yo no puedo comprar en la cadena de la construcción, sino en la cadena de la corrupción.”
A la apoteosis de sus obras no sólo se le suma conseguir la guadua (con o sin permiso) sino, a veces, llevarla hasta su destino. Para la obra en el Zócalo llenó 27 contenedores con 9 mil varas de guadua de diez metros de largo. Los trámites de aduana tomaron dos meses, más que lo que le tomó levantar el edificio a una cuadrilla de obreros que llevo desde Colombia. Pero lo más áspero estaba por venir: al arribar al puerto de Manzanillo, la policía mexicana, inquieta por una carga inusual y hueca, puso a olfatear a sus perros. La guadua estaba limpia, pero casualmente, en un alijo vecino la policía terminó dando un golpe histórico: casi 24 toneladas de cocaína pura, más de lo que se incautó en los seis años del gobierno de Vicente Fox. El valor del cargamento, oculto en láminas para pisos, se estimó en 400 millones de dólares, hasta hoy la mayor incautación de droga del mundo en una sola operación. Hace poco sucedió lo mismo en un contenedor que envió a Francia vía el puerto de Le Havre. No serían éstas las únicas veces que en su vida, por accidente, coca y guadua se encontraron.
De regreso al carro, Simón aprovecha para tomar un desvío por un sendero tapizado de hojas que crujen como galletas. “Me voy a echar una meada”, dice entredientes. Yo aprovecho para darle un vistazo al otro atractivo secreto de la casa: a escasos cien metros, al otro lado de un muro de piedra, sobresale una construcción blanca que resplandece bajo el sol del mediodía. Es la nueva casa de descanso de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia.
Me volteo y veo que con una mano Simón sigue rociando el bosque y con la otra sostiene una llamada. Parece agitado por la conversación. Al subir al carro le pregunto:
—¿Le estresa venir a las obras?
—No —dice al tiempo que dejamos la obra y se despide de la guardia levantando la mano como si lo que va a decir lo estuviera jurando ante un tribunal—. Me estresa más no venir.
***
Simón Vélez ha hecho su brillante obra como ha hecho todo en su vida: brincándose las reglas; no importa si están escritas o hacen parte de las “buenas costumbres”. Se desmarcó del letárgico aburrimiento de la arquitectura colombiana, reformó a su gusto las inflexibles normas de un país de ingenieros y leguleyos, y le dio, a su forma, lecciones de realidad a los planificadores urbanos y a las autoridades ambientales. Su casi patológica atracción por lo prohibido y lo indecible lo hace un hábil y solícito provocador social: saca sus credenciales de ultraconservador entre sus amigos hippies de noches bohemias y las de libertino desabrochado entre sus amigos de corbata, maletín de clave y torneos de golf. Aunque conoce de abolengos, le torció el pescuezo a los modales y la etiqueta por lo que transgrede con naturalidad el férreo clacismo colombiano. Incluso lo que para algunos es dictum de la naturaleza —la idea de familia o de sexualidad— le parece postizo: tiene una perra que se llama Río y un perro que se llama Miel. Le gusta ser el avis rara donde va y más que eso, le saca provecho: su manera única de no pertenecer a nada lo hace bienvenido en todas partes, desde una fiesta de actores de telenovela hasta una opaca conspiración política. La mayoría de las reglas las ha brincado a plena luz del día, otras veces lo ha tenido que hacer de noche y a hurtadillas.
Una mañana soleada a comienzo de este año lo acompañé a una obra que está haciendo en La Candelaria, el distrito histórico de Bogotá. Lo que pensé que sería un recorrido pedagógico se volvió una operación clandestina.
—Don Simón, vinieron de la alcaldía —fue el recibimiento de uno de los obreros.
—¿Y qué dijeron? —preguntó inquieto, mientras nos colábamos por la puerta entreabierta.
—Nada, no les abrimos.
Adentro, una cuadrilla de obreros trabajaban en una vieja casona colonial. Simón le quitó parte del techo en teja española y lo reemplazó por una marquesina en vidrio y varilla corrugada, insertó un mezzanine y habilitó un patio como huerta y terraza.
—Si saben que yo soy el arquitecto me paran la obra —me dijo, quitándose el sombrero—. Me detestan —remató.
“Simón tiene más admiradores de los que le gustaría tener; él preferiría tenerlos de enemigos”, me dijo, una tarde, el pintor Genaro Mejía, uno de sus mejores amigos. “Le fascina pelear.” Pelea con los vecinos y sus ruidosas fiestas, a los que fustiga con piedras que lanza desde su balcón, con las esposas de los clientes (“Las mujeres ri- cas creen que uno es el empleado”), con los contratistas incumplidos, con los obre- ros cuando le mienten, con los policías indolentes y con todo el que se le atraviese y le dé un buen pretexto, incluidos los inspectores de la alcaldía de su barrio.
Si algún día los historiadores de la arquitectura desempolvan sus planos y licencias en las oficinas públicas encontrarán impecables dibujos a computadora que poco o nada se parecen a la obra real. Muchos ni siquiera llevan su firma. Para él los permisos son un cortapisa inútil y por eso ha aprendido a brincarlos supliendo a los funcionarios con versiones insípidas, pero en regla, de lo que tiene en mente. A veces, ni siquiera se molesta en timarlos y construye sin permiso.
La única versión ajustada a sus obras está en decenas de cuadernos cuadriculados Clairefontaine que reposan en un estante de su estudio. “Puedo borrar y borrar y no se daña —dice sobre su preferencia por el papel francés—, además el trazo del lápiz no me destempla los dientes.” Esas páginas son la bitácora más fiel de sus jornadas de trabajo: planos, dibujos y diagramas a mano alzada de una simetría temblorosa. Cientos de líneas se sobreponen o se cruzan y van formando extraños diseños que parecen, a veces, elaboradas telarañas y a veces los esqueletos de animales prehistóricos. De pronto, en una página cualquiera, un boceto casual de un rostro humano, una suma a lápiz, una anotación ilegible y manchas, muchas manchas de café.
Al terminar la visita, salimos de la obra rápido pero sin aspavientos, como si hubiéramos comprado drogas o pagado un soborno. Recordé lo que me había dicho antes de salir, el teléfono pendulando entre sus dedos ansiosos: “Como aquí todo está prohibido éste es el paraíso de los anarquistas como yo. Vivo muy orgulloso de trabajar siempre ilícitamente. Me daría vergüenza contar con la bendición del establecimiento para hacer lo que hago”.
De vuelta a su casa, desde uno de los ventanales donde se ven las cúpulas de las iglesias coloniales del centro de Bogotá, me señaló el penthouse de uno de los pocos edificios de la zona. “Ésa es la obra de la que estoy más orgulloso porque la hice sin licencia y a cien metros de la alcaldía.” Es un espacio de 600 metros cuadrados con una vista inédita de la ciudad y a los cerros que la rodean. “Usted está muy viejo y muy rico —me contó Simón que le había dicho a un amigo, un abogado rico que lo compró—, cierre los ojos y yo le hago una vaina de la que no se va a arrepentir. Y cerró los ojos.” La obra fue una verdadera provocación a la autoridad: tuvo que bajar por la fachada toneladas de escombros de muros y columnas que echó abajo. Con las mismas poleas subió los muebles, incluida una mesa de billar.
***
Simón Vélez vive en La Candelaria, un barrio de casonas coloniales y faroles mortecinos donde los residentes saludan cordialmente a los ladronzuelos de ocasión y se dejan extorsionar con cierta alegría por los mendigos que duermen acurrucados en los porches de sus casas. “Me gusta vivir aquí porque es como un pueblito —dice Simón— aunque es peligroso.” Está a tiro de piedra del Congreso de la República, el Palacio de Justicia, la casa presidencial, y rodeado de conventos, tugurios y zonas de tolerancia.
Esa ciudad queda borrada de un golpe cuando uno timbra en el citófono blindado de su casa y el dedo de una voz femenina activa un interruptor eléctrico que abre remotamente una pesada puerta en hierro, azotada por el grafiti y los orines. Para llegar a su casa, falta remontar un húmedo y estrecho camellón de piedra flanqueado por zarcillejos, chusques y palmas.
“Yo no soy urbanista sino aldeísta”, me dijo Simón mientras tomábamos café en el comedor de madera de su casa. “Aquí hacemos ciudades dormitorio: la gente tiene un sitio para dormir, otro para trabajar y otro para divertirse o comprar. En la aldea está todo.” Su casa, que no es una sino cinco casas dispares rodeadas de jardines, pasadizos y estanques, es el discurso puesto en práctica: allí duerme, trabaja, se divierte y comparte una vida ancha, que no se sabe si es de condominio o comuna, con sus hijas, yernos, nueras y nietos, el pintor Genaro, dos perros, cinco gatos, la servidumbre y una población flotante de practicantes —siempre mujeres— que se ocupan de todo lo que tiene que ver con la computadora.
Simón duerme en una cama sostenida por raíces de guadua, bajo un lienzo abstracto de Carlos Jacanamijoy, artista indígena y uno de sus clientes. A su cuarto se llega por una estrecha escalera de caracol, incómoda como la de un submarino. Para acceder a su casa hay que subir una vertiginosa escalera con las barandas muy bajas que algunos visitantes se resisten a subir. En su estudio, de un desorden de naufragio, el techo es demasiado bajo. El sanitario está tan cerca del lavamanos que toca usarlo de lado.
“La gran obra de Simón es su casa”, me dijo una vez un arquitecto que no se refería, por supuesto, a esos inexplicables detalles, sino a que allí está condensada su evolución como arquitecto. En pie subsiste la primera cabaña hecha en madera de sapán, modesta y con aires de casita en el árbol, que levantó hace 40 años cuando era apenas un estudiante de arquitectura en la Universidad de los Andes. “Es un mueble habitable”, dice él. Y justo al lado, su último capricho, un torreón en concreto, escalera en hierro y columnas de piedra que rescató de una demolición. “No”, me dice con sonrisa pícara cuando le señalo que parece otro homenaje a Palladio. “Ésta sí es pura arquitectura greco-quimbaya.”
“Simón parece un niño jugando con piedras: las quita y las pone”, dice Mejía, testigo de cómo Simón ha ido juntando retazos de inquilinatos en demolición y piedras talladas que algunos indigentes que viven del rebusque le llevan a su puerta. Un juego que bien puede ser una prolongación de su infancia en Manizales, una ciudad que uno de sus amigos me describió como “un guadual urbanizado”. Allí Simón creció en una casa estilo Bauhaus hecha por su padre, un ingeniero que sacó un grado de arquitecto en Estados Unidos. Las vacaciones eran en la hacienda de su abuelo, en el Valle del Cauca, una de las tierras más ricas del suroccidente de Colombia. Eso le dio un cierto gusto por la vida rural que completó heredándole a su madre la vocación de jardinera y casi nada de su legendaria elegancia.
Aunque no se graduó con sus compañeros de Los Andes, en todos dejó el mismo recuerdo: el de un gran dibujante, siempre haciendo piruetas con un lápiz en la mano, conquistador y mujeriego, y de un conservadurismo insospechado para ser hijo de la generación de Woodstock y la estridente guitarra de Jimi Hendrix. El oía Bach y disolvía manifestaciones a punta de voladores que disparaba como misiles contra la multitud. “Siempre fui anticomunista, y lo sigo siendo”, dice.
Su casa es no sólo un monumento a su arquitectura sino a un estilo de vida que desprecia, por regla, las pautas y los límites. “La casa viola toda la norma urbanísticas del barrio pero es lo mas cercano que he visto a su espíritu”, dijo una vez un inspector que, según recuerda Mejía, visitó los predios. Además de las normas arquitectónicas, su casa también viola las del tesoro público. Desde hace años Simón no paga los impuestos, una obligación que empezó a subsanar, por primera vez y a regañadientes, hace muy poco.
La desobediencia civil de Simón tiene tanto de convicción rebelde como de procaz economía. Una mezcla que revuelve hábilmente la filosofía política de Thoreau y San Dimas. En todo caso para brincarse las normas y evadir las consecuencias hay que estar muy bien rodeado; y en ocasiones también muy mal rodeado. Simón se mueve con una destreza inesperada en el mundo de la política, con amigos y conocidos de toda pelambre. Esa habilidad es una derivación de su buen olfato para los negocios y una vocación natural para la vida social. Simón es un intruso en el jet-set y su casa es sede de fiestas memorables: actrices, presentadoras de tv, periodistas, políticos, empresarios y cantantes pueden perderse por los senderos de su jardín y gozar de la inmunidad que a veces se les niega afuera.
“Me gusta la política, creo en la política y soy muy activo”, me dijo una tarde que paseábamos por su jardín, me mostraba un bambú negro y otro que le regaló el jardinero del emperador japonés. Entre sus plantas, Simón puede pasar del modo ensimismado al modo locuaz en una fracción de segundo y soltar a la vez fogonazos de inteligencia o frases prefabricadas que repite una y otra vez, como un guión aprendido de sí mismo. “Si no mandan los políticos, mandan los policías o los curas y eso es peor, créame.”
Los políticos también son duchos repitiéndose a sí mismos y Simón fue testigo de ello cuando organizó en su casa un almuerzo —el primero— para conquistar en apoyo de la élite bogotana a un político de provincia que soñaba con dar el gran salto a la escena nacional. En su mesa se sentaron directores de medios, columnistas de estirpe y un empresario de las esmeraldas que, aunque consideraban que ya todo estaba decidido para las elecciones que se avecinaban, escucharon con paciencia el discurso bien planeado del advenedizo mientras cuchareaban en silencio un plato de fríjoles al estilo de su tierra. Para sus adentros se reían de un aspirante que parecía más un finquero que un estadista, y que como candidato presidencial apenas rozaba el dos por ciento de popularidad. Era 2004 y ese hombre que recitaba de memoria su diatriba antiguerrillera se llamaba Álvaro Uribe Vélez.
Pero en la política unos sirven el almuerzo y otros ponen el dinero. “Encarreto a clientes y amigos a que inviertan plata”, me dijo Simón que, refractario a las moralejas, ha dado a su activismo político un giro riesgoso, haciendo de intermediario de personajes opacos que nunca figuran pero caminan por las sombras de la política haciendo de banqueros de segundo piso que financian candidatos como quien invierte —o apuesta— en la bolsa. Cuando ganan, algunos cobran en influencia, otros en efectivo y con intereses.
—¿No le da miedo mediar en esos acercamientos? —le pregunté.
—Me parece entretenido. Es la novela de la vida. Eso es excitante. Y por corrupto que sea un político es peor un policía, créame. En una democracia, mientras se necesite tanta plata para una elección, eso no se puede hacer sino a través de corrupción. La política sin plata no existe.
En el rol de fundraiser (que a veces le implica hacer de tesorero improvisado y guardar los jugosos recaudos en tarros de la cocina) le consiguió aportes a las campañas de personajes antagónicos como el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exguerrillero al que le presta su casa de descanso en Girardot, como a Germán Vargas Lleras, de derechas y actual vicepresidente de la República. “Mi partido es el neo-oportunismo”, fue la explicación de Simón cuando le señalé la elasticidad de sus afectos políticos, tan flexibles como la guadua y donde caben ideales a los que los separa un abismo tan hondo como el que sobrevolaba aquel helicóptero mudo.
Como la política, la arquitectura sin plata tampoco existe. Y la arquitectura de Simón tiene un costo asociado impredecible: “Mi método es el de la prueba y el error”, dice Simón, que descubrió lo que podía llegar a construir con la guadua gracias a un raro cliente al que no lo espantó un método tan arriesgado. La razón: el riesgo era insignificante junto al que manejaba habitualmente en su negocio. “En esa época yo no era nadie”, me dice Simón, menos dado hoy día a alardear, como le gustaba hacerlo hace algunos años en público, de las épocas en las que le hizo casas y fincas a algunos narcotraficantes de renombre. “Hoy día no trabajaría para esa gente”, completa.
Cuando Simón no era nadie corrían los años ochenta y Carlos Lehder, quien luego emergería como una de las figuras más indómitas y ambiciosas del Cartel de Medellín, le encargó unas caballerizas. La condición era que tenían que ser en guadua. “Casi que fui forzado”, dice hoy Simón que hasta entonces no había trabajado con esa madera y le tocó probar hasta dar con la idea de inyectar concreto en los vacíos de la guadua.
Después de esa obra crucial para su futuro como arquitecto, otros mafiosos, rebeldes por vocación, dóciles imitadores de sus patrones o simplemente hostigados de mármol italiano, alfombras persas y baños en oro, siguieron la onda del orgullo Made in Colombia. Aún está en pie la casona en guadua, la primera de todas, que le hizo años después a la familia Ochoa, socios de Pablo Escobar, en La Pintada, o las pesebreras en la hacienda Las Mercedes, en un paraje de la vía entre Manizales y Medellín conocido como El 41.
Lehder Rivas —nacido como Simón en 1949 y como él en el seno de una familia de clase alta de Manizales— fue extraditado en 1987 y condenado a cadena perpetua. Fabio Ochoa también fue extraditado y su hermano Jorge Luis pagó condena en España. Todos ellos fueron las caras visibles de una época en que Colombia, en todas sus instancias, era penetrada por la cultura narco, y muchos de estos empresarios del crimen querían exhibir, sin pudor, sus inéditas fortunas. Tierras, haciendas y casas fueron sus inversiones favoritas. El dinero que entraba a cántaros se prestó para todo tipo de extravagancias fútiles, pero en ocasiones auspició, casi sin saber, creaciones más nobles: esculturas por encargo de artistas que hoy gozan de renombre, vacunas experimentales hechas por médicos que soñaban con salvar vidas y casas que daban un nuevo donaire a lo vernáculo. Muchos creadores sucumbieron —antes que al dinero— a la posibilidad real, y hasta entonces casi milagrosa, de realizar sus aventuras. “Si no fuera por los narcotraficantes, jamás hubiera construido nada”, dijo Simón hace unos años, en modo provocador, a un periodista de la revista Américas. “Ellos asumieron el riesgo [de trabajar con un material desconocido], algo que la clase alta nunca hubiera hecho.”
Simón acelera por la autopista que nos trae de vuelta a Bogotá. Con el sol de la tarde a las espaldas, esquiva camiones y buses, manejando con una sola mano. Con la otra hace péndulos con el teléfono, que timbra con frecuencia: Simón contesta llamadas del canal de tv de la ciudad para invitarlo a una entrevista. (“No sé en qué carro voy —le dice a su interlocutor—, como el alcalde nos puso a comprar muchos carros por el Pico y Placa [restricción para circular según el número de matrícula]”); para convidarlo al cumpleaños de uno de sus amigos, Byron López, un empresario que brincó del negocio de las esmeraldas al de los servicios de aviación para las Fuerzas Militares, y sobre el cuál la dea ha mantenido un ojo vigilante. (“Me demoro pero yo llego, lo que pasa es que estoy en Mondoñedo —en la puta mierda”); para reunirse con los socios de su empresa de laminados en guadua (“resuelvan lo que quieran, yo no tengo conflicto con nadie”); para almorzar con otro amigo en un restaurante que propone Simón (“es chiquito, bueno y caro”). También lo llama desde Estados Unidos el dueño de la casa Palladiana que, en ese instante, está comprando con su mujer los bombillos y la grifería.
Atrás va quedando la vegetación arrebatada de las tierras templadas. Las matas de plátano y los helechos van cediendo el paisaje a los pinos y los eucaliptos. “Yo admiro las culturas forestales, propias de todos los países desarrollados”, señala Simón cuando casi sin darnos cuenta la periferia de la ciudad empieza a emerger: fabricas, basureros, canteras de materiales de construcción y barrios marginales de casas sin acabar con las tripas expuestas: bloque de ladrillo y plancha en cemento, techos de zinc y asbesto. Una ciudad para sobrevivientes, maciza y durable pero hacinada y sin gracia.
“Sin duda su obra va a perdurar estéticamente, pero la pregunta es si va a perdurar de pie en el tiempo”, me dijo un arquitecto que durante muchos años estudió las construcciones con guadua, asombrosamente resistentes a los temblores (sismo-indiferentes, diría Simón) pero vulnerable a la humedad y al gorgojo.
Más allá del paso del tiempo o la intemperie, la verdadera evanescencia de su obra está en otra parte: sus construcciones son una artesanía, semejante a urdir un canasto o tallar una canoa. “Usted no le puede meter ingeniería en serio a la guadua”, continúa el arquitecto y explica que con otros materiales cuyas resistencias están estudiadas y certificadas los diseños se pueden poner a prueba con modelos matemáticos.
Mientras atravesábamos uno de los barrios obreros que rodean a Bogotá, y poco antes de despedirnos, Simón me contó de su nuevo proyecto para construir edificios en guadua para la clase menos pudiente. “La vivienda popular es deliberadamente fea —dijo— y vale lo mismo hacer bonito que hacer feo.” La idea, que por ahora es sólo maqueta, le entusiasma. “Siento que ahí puedo hacer cosas más trascendentes”, dijo y se explicó: “Cuando uno hace casas para ricos, hace arquitectura clandestina, prohibida. La arquitectura popular es pública”. Le pregunté qué lo había motivado a cambiar el nicho de los clientes opulentos por el de los humildes. “La plata”, dijo. Y remató con una de sus frases prefabricadas: “Voy a morir pobre si sigo haciendo casas para ricos”.
***
Volví a ver a Simón algunos meses después de ese encuentro. La primera vez estaba probando un arma nueva contra las fiestas de sus vecinos que no lo dejan dormir: dos parlantes de alta potencia que apuntaban a la casa contigua. La munición no podía ser mejor para asfixiar cualquier parranda: villancicos. La segunda vez acompañé al fotógrafo que le haría los retratos para este reportaje. Simón se había dejado crecer definitivamente la barba, mucho más canosa de lo presumible, y tenía una mancha de café en la camisa. Me sorprendió la docilidad con que se dejó guiar, aceptando cada pose, como esos animales feroces que se han resignado a la jaula y a las rutinas de su domador. En una de las pausas le entregué algo que llevaba varios meses en mi mochila y que supuse le interesaría. Era la fotocopia de una carta publicada en 1956 en una revista ya desaparecida. En ella, el autor hacía una férrea defensa de la guadua, a la que el destinatario había, en otro escrito, acusado del retraso del campo colombiano. Simón la recibió con curiosidad, se sentó en un banco de madera y se ensimismó en su lectura, escondiendo la mirada bajo el ala inclinada de sus sombrero. Estuvo así varios minutos, inmóvil y alejado de la conversación, al punto que pensé que lo había vencido un sueño repentino y secreto. “Linda carta”, dijo de pronto, rompiendo la quietud. “El que la escribió era un viejo muy rico, un hacendado amigo de mi abuelo”, aclaró mientras enrollaba las tres hojas en un tubo que emparejó golpeando una de la bocas contra la mesa.
La carta terminaba así: “¡Ah! me olvidaba de algo: ¿qué fuera de los hornos de los trapiches sin la guadua para cocer la panela? ¿Y con qué hará hervir el Demonio la paila mocha cuando necesite derretir plomo? ¿Y de qué seguirán levantando las varas de premio en los regocijos públicos? ¿Y cómo se las arreglará el señor cura para los andamios que necesita al pintar la iglesia, al terminar la torre? ¿De qué hará el monte Calvario? Sin la guadua, convéncete, seremos lápiz sin punta y sin con qué sacársela”.
Al volver a su estudio, Simón puso despreocupadamente la carta sobre un arrume de documentos y al soltarla se desenrolló bruscamente. El arquitecto se sentó frente a uno de sus cuadernos, tomó un lápiz muy bien tajado, y empezó a dibujar.
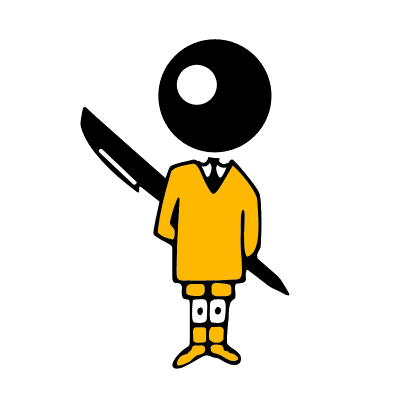
No hay comentarios.:
Publicar un comentario